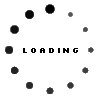El ensayo biográfico de Rafael Hernández Tristán, eminente biólogo y humanista, apasionado por la figura de Benito Pérez Galdós, se centra en aquellos años adolescentes donde se gestó y consagró la vocación literaria del gran novelista y dramaturgo canario, y sobre los que el autor de los Episodios Nacionales arrojó un casi impenetrable manto de silencio. En sus Memorias de un desmemoriado, don Benito liquidó el relato de su vida antes de llegar a Madrid con el siguiente categórico brochazo de una única frase: “Omito lo referente a mi infancia, que carece de interés o se diferencia poco de otras de chiquillos o de bachilleres aplicaditos”. Punto. Algo que las biografías sobre el autor han revelado falso, ya que fue una época repleta de interesantísimas incidencias y episodios biográficos llamativos, singulares y cargados de claves sobre su personalidad, ideología y predisposiciones artísticas juveniles. ¿Por qué echó tan férreo candado sobre esas vicisitudes y experiencias iniciáticas?
Como todos los biógrafos de Pérez Galdós, Rafael Hernández se encuentra con dos obstáculos formidables alzados en su tiempo por el propio biografiado. Ante todo, el concienzudo esfuerzo galdosiano por celar su vida íntima, lo que uno de sus biógrafos más eminentes, Pedro Ortiz-Armengol, describió como “su tenaz ocultación de sí mismo”. Lo que previno e impidió la construcción de un personaje prototípico a partir de su propia vida, eficaz estrategia explotada por los autores modernos para resaltar su imagen pública, como evidencian casos tan dispares como los de Goethe, Balzac, Víctor Hugo, Flaubert o Tolstói, por citar algunos al azar. Unas fisonomías arquetípicas idealizadoras que tan extraordinariamente favorables resultan para promocionar el prestigio y la fama del escritor. En España, grandes admiradores de Galdós recurrirían a idéntico recurso, como se constata en los semblantes autoconstruidos de Unamuno, Azorín, Baroja o Valle-Inclán. Claro que esas efigies escondían, también, de otro modo, la personalidad auténtica de sus creadores. Pérez Galdós lo consideraba un ardid presuntuoso con el único fin de embaucar, por lo que prefirió un extremo retraimiento, convirtiéndose en un militante del sigilo sobre sí mismo.
Esto coaccionó de un modo decisivo a aquellos conocedores de su existencia íntima dotados de un talento para escribir una gran biografía del excelso novelista: Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas, Armando Palacio Valdés, y de forma muy destacada, Gregorio Marañón, su amigo y médico personal. Todos ellos nos ofrecieron pinceladas jugosas de esa identidad celada, pero nunca quisieron contravenir la voluntad galdosiana de velarse a sí mismo.
El ensayo biográfico Galdós en la encrucijada no se propone desvelar ningún hecho escabroso o insólito, sino rescatar la adolescencia de don Benito, para encontrar los resortes de aquello que José Ortega y Gasset denominó la vocación creativa. La inscribe en el inicio de la prosperidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una familia cuyo padre, Sebastián Pérez Macías, oficial del Ejército que había participado como subteniente en la Guerra de Independencia contra las tropas napoleónicas, dedicaba, no obstante, más esfuerzos a gestionar sus productivas empresas. Y con una madre ultracatólica, Dolores Galdós, hija de un funcionario del Santo Oficio, don Domingo Galdós y Alcorta, llegado a Canarias desde su Azcoitia, en su Guipúzcoa natal. No cabe duda que la ascendencia de sus progenitores dejará un pronunciado rastro en sus creaciones, en su simpatía por las acciones heroicas y el ahínco empresarial, así como en su adversión a las mentalidades inquisitoriales. Pero Hernández Tristán liga el hecho capital de la vocación de Galdós al movimiento liberal canario en torno a los conocidos como los Niños de La Laguna y a la vuelta del exilio británico de los liberales huidos en la época absolutista. Sería determinante el ingreso de Pérez Galdós como interno en una de las corporaciones puestas en marcha por el liberalismo isleño, el colegio San Agustín, donde cursó estudios desde 1853, con diez años, hasta 1862, con dieciocho. Es este el periodo explorado con afán. Lleva razón Rafael Hernández Tristán en que la vida de Galdós en el internado contradice de plano la afirmación del protagonista de llevar una existencia anodina de un bachiller insustancial.
Muy al contrario, Benito Pérez Galdós se revela como un prometedor músico que da conciertos de piano, un artista del pincel cuyas pinturas obtienen premios públicos, un acerado maestro de la caricatura cuyas producciones saltan a la prensa canaria, junto a sus primeras composiciones y artículos que en ocasiones acceden a los periódicos de Cádiz y Madrid, además de componer dramas románticos y ser un consumado seductor. Sin duda, esta no es una adolescencia trivial e insípida, sino repleta de episodios novelescos que hubieran dado mucho juego a una colorista autobiografía, si no fuese por el carácter esquivo de un autor al que se le atribuye la tremebunda afirmación de: “Yo nací a los veinte años”.
Es en este internado en el Colegio San Agustín donde Hernández Tristán sitúa la “encrucijada” de Galdós. Puede elegir ser militar, empresario, periodista, músico, pintor, abogado, político. El biógrafo coloca la decisión última de dedicarse a la escritura a la repercusión de sus colaboraciones adolescentes en el diario liberal El Ómnibus, a la resonancia pública de sus escritos, con controversias, escándalos y elogios: “Es seguramente el último empujón que necesita su voluntad para llevarlo sin remisión posible por la senda de la escritura”.
A partir de aquí, este estudio sobre las raíces vocacionales de Galdós se centra en seguir el proceso a través del cual el futuro novelista lleva a cabo el propósito de ser un escritor profesional determinado a vivir en exclusiva de sus escritos. Su instalación en Madrid, sus hábitos bohemios, la asistencia a tertulias y espectáculos teatrales y operísticos, sus fracasos como dramaturgo y sus éxitos en las redacciones de los diarios que le conducirán, finalmente, a la publicación de su primera novela, La Fontana de Oro, en 1870, canto a los movimientos liberales contra el absolutismo heredado del Antiguo Régimen.
Queda, sin embargo, en pie el enigma del voluntario borrado galdosiano de sus primeros veinte años y el motivo, en palabras de Hernández Tristán, de hacerse “un experto en el difícil arte de pasar desapercibido”. Incógnitas que en parte la investigación puede despejar, pero que quizá en gran medida conserven por siempre su misterio, si damos crédito a la apreciación de María Zambrano en La España de Galdós: “Toda historia, aun la individual, resulta impenetrable, como si tuviera designios propios e indecibles razones”. Algo que Benito Pérez Galdós sabía a la perfección, aunque lo expresase en términos narrativos o acciones escénicas, en vez de conceptuales. Recuérdese aquel episodio de Napoleón en Chamartín, en el que Gabriel Araceli tiene en suerte acceder al Palacio del Pardo donde el Emperador Bonaparte debate con su hermano. Araceli y los cortesanos los ven a través de una ventana, en una sala cuya luz dibuja sus siluetas con un efecto de linterna mágica. La sombra hace un gesto negativo, y cada cortesano lo interpreta a su modo: “que no cederá a nadie sus derechos a la corona de España”. Otro: “estará diciendo que pasará por todo menos porque los ingleses se metan aquí”. Otro más: “¡Quiá! Lo que debe de estar diciendo es que los españoles no podrán resistir mucho”. Luego la sombra hace un gesto que indica “sí”, y los cortesanos disputan a qué se refiere con el gesto afirmativo. De la conferencia de los hermanos Bonaparte, solo quedan inferencias, deducciones, suposiciones, imaginaciones. Como en todo hecho humano, convertido en la sombra en una cueva, cuya expresión categórica queda abierta al interrogante, al acertijo, la conjetura y la duda última. Aunque, sin duda, Galdós emborronase de sombra su propio carácter, para iluminar con más nitidez el de sus inolvidables criaturas.
Ver más información en Librería Tirant lo Blanch